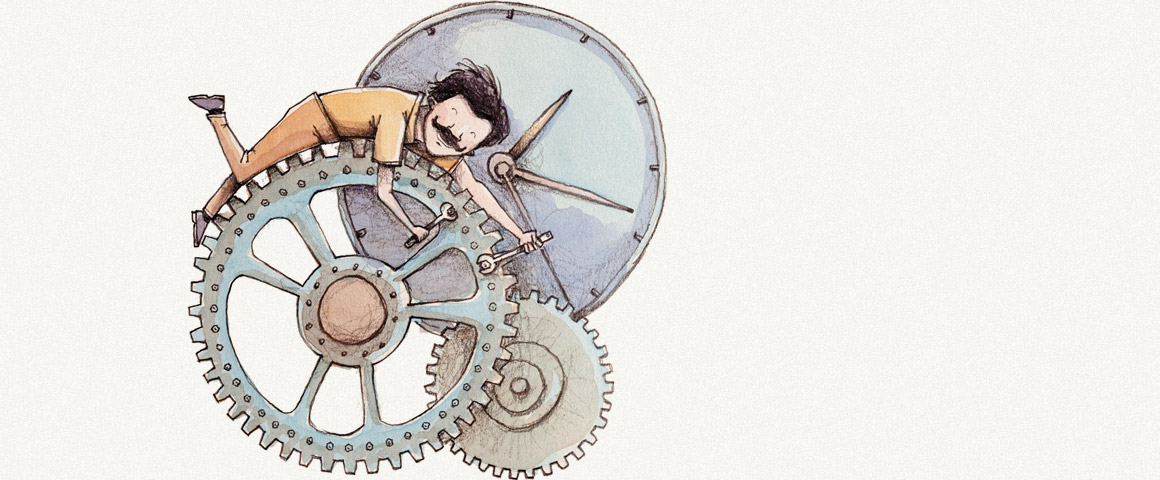Tuercas, agujas, engranajes, perillas y botones. Relojes mecánicos y electrónicos que se activan a cuerda, a pila, por electricidad, con energía solar e incluso con el pulso. Relojes gigantes como el Big Ben, en Londres. Relojes de pared, de bolsillo, de cocina, de muñeca, despertadores y hasta relojes cucú. El relojero los conoce todos y los trata con el respeto y la precisión que cada uno merece.
El primer reloj que usaron los humanos fue el sol. Mirando su posición en el cielo se puede saber la hora aproximada. De ahí salieron los relojes solares: la sombra proyectada por una vara o una piedra cae sobre el número de la hora inscrito en el suelo o en la pared, gracias a unos conocimientos astronómicos bastante precisos. El problema es que no funciona durante la noche, ni en días nublados, ni dentro de las casas.
La clepsidra, reloj de agua inventado por los egipcios, era una vasija con un agujerito en el fondo, por el que el agua iba saliendo a una velocidad controlada. Los griegos y los romanos la usaban para medir el tiempo de los oradores en los tribunales. Después se cambió el agua por la arena, que tenía la ventaja de que no se evaporaba ni se congelaba.
En la Edad Media la medición del tiempo no era algo muy preciso: se hablaba simplemente de mañana, tarde y noche –y, cuando se quería ser más concreto, del amanecer, el mediodía, el atardecer o la madrugada–. Solo los monjes necesitaban saber la hora con cierta exactitud, ya que cada tres horas debían decir sus oraciones. Pero a partir del siglo xiv algo empezó a cambiar: se inventaron los primeros relojes mecánicos y se pudo medir el tiempo de forma mucho más precisa. Se adoptó la división actual del día en 24 horas, cada una con 60 minutos. Fue entonces cuando hicieron falta los relojeros.
Hoy nos tomamos el tiempo de otra manera. Todos llevamos un reloj encima: si no en la muñeca, en el teléfono celular. Mientras trabajamos lo consultamos a menudo en la pantalla de nuestra computadora. Hacen falta relojes que den la hora exacta al segundo, e incluso a la milésima de segundo. Actualmente la medida más precisa la da el nist-f1, un reloj atómico creado en 1999. Es tan exacto que solo se equivoca por un segundo… cada 30 millones de años.
Un taller de relojería es un lugar casi sagrado. El relojero es un artesano que guarda celosamente sus conocimientos. En general trabaja solo, ya que su tarea requiere concentración. Maneja piezas diminutas y delicadas, y herramientas que pueden ser muy pequeñas. Los relojes mecánicos más sencillos tienen unas 60 piezas, mientras que los más complicados llegan a tener más de mil –en algunos casos, contenidas en un espacio mínimo–. Por eso el relojero debe tener conocimientos de micromecánica, usar un juego de lupas y asegurarse la iluminación adecuada para proteger la vista. También tiene que tener una buena silla, ya que el suyo es un trabajo sedentario.
Algunos relojes son muy valiosos, ya sea por su diseño o porque contienen metales nobles y piedras preciosas. Otros tienen también un gran valor sentimental e incluso histórico, como los viejos relojes de péndulo que pasan de generación en generación. Por eso el relojero se toma su tiempo –nunca mejor dicho– para armar, desarmar y reparar estas pequeñas joyas.
El relojero es el testigo privilegiado de un momento mágico: cuando un reloj nuevo o recién reparado se pone en marcha. En ese instante, es como si una criatura cobrara vida.